A propósito de El Principito de Saint-Exupéry
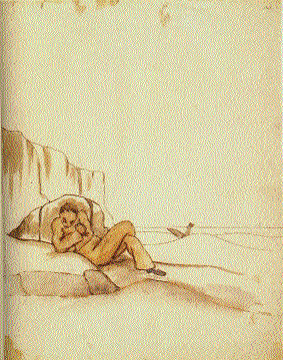
-Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
A primeros de Junio de 2009 presenté en Cartagena el libro de un amigo, Manuel Ballester, titulado: La búsqueda de sí mismo. Reflexiones sobre El Principito, editado por Milyunaediciones. Comparto aquí el texto de mi intervención. Los números entre paréntesis corresponden a las páginas del libro indicado.
Introducción: Apreciaciones sobre El Principito
“Bien sabemos que los cuentos de hadas son la única verdad de la vida”[1](154).
Aunque sea un libro para niños y esté dedicado a los niños, aunque su autor diga repetidas veces que las personas mayores no comprenden lo fundamental y que los niños deben tener mucha paciencia con ellos, El Principito de Saint-Exupéry es una de esas obras especiales que también están pensadas para los adultos. Libro transido de sensibilidad no carece tampoco de las dosis justas de pensamiento, un pensamiento sencillo pero hondo que no ignora a su manera las cuestiones esenciales de la vida.
La amistad, la infancia, la seriedad, lo que supone el hacerse mayor, el amor, la soledad, el misterio, la melancolía o la tristeza, el asombro, el valor que damos a las apariencias, la cantidad y las cifras, lo que distingue a las personas, lo que supone comprender la vida y burlarse de los números, la sensibilidad y la delicadeza, la palabra y la ilusión, el sentido y el sueño, la risa y el saber mirar al cielo, la necesidad de protegerse frente al mundo, el regreso y la ausencia... De todos estos temas se nos dice algo, nos sugiere el autor alguna imagen o idea, casi siempre con una pincelada de poesía.
Hay pensamiento, creemos, mas no filosofía rigurosa. Que no es el propósito del pequeño libro. Y lo que nos parece un valor fundamental: el tratamiento del símbolo, que brota por doquier. Así, la serpiente, las estrellas, el agua que es como la música, la aurora y su poder de revelación, la imagen del abismo (ya cerca del final del relato).
“El agua puede ser buena también para el corazón…”, hace decir Saint-Exupéry al Principito. Esto me recuerda las palabras de Akira Kurosawa en el último de los sueños que componen su célebre película. En ella, un anciano de un pueblo donde hay molinos de agua y donde se vive en perfecta armonía con la naturaleza afirma, lamentando el deterioro del medio ambiente, que el agua y el aire sucios estropean el mismo corazón del hombre.
La referencia a las estrellas y al “lugar exacto” donde vino a caer el Principito, y el año justo que se cumple cuando debe abandonar nuestro planeta, me parece que indican la capacidad de asociar algún tipo de magia al pensamiento, esa límpida magia que engrandece las cosas, las hace destacar, las valora adecuadamente y se atreve a ver un infinito en pequeños detalles. Así, por ejemplo, cuando se dice que algo resplandece en el silencio del desierto (cf. p. 92). O cuando el zorro le dije al Principito que los ritos son algo olvidado…, y sin embargo ellos podrían hacer que las cosas fueran siempre nuevas. Posiblemente Saint-Exupéry supiera que la palabra rito, casi igual en sánscrito, significa orden. El orden que hay que renovar siempre en el mundo; el orden que da sentido a la acción y al trabajo. Y les anticipo ahora que Manuel Ballester acierta, una vez más, cuando nos dice que “el rito siempre es una manifestación de algo que se lleva dentro” (118). La interioridad da siempre sentido a la forma, por importante que ésta sea.
No me cabe ninguna duda acerca de la capacidad de Saint-Exupéry para la música del lenguaje, de su capacidad de mostrarnos el poder de la palabra en la evocación de la belleza, él que sabía, igual que el viejo y sabio Confucio, que “la palabra es fuente de malentendidos”, como hace decir precisamente al zorro, que habla al Principito palabras de sabiduría, bien lejos de la frialdad de la serpiente, siempre a la muerte asociada. El zorro da su secreto al pequeño Príncipe, como éste da su regalo al autor de la obra, en forma de amistad, en el don de la risa y en la locura de saber mirar al cielo (cf. p. 105), pues que hay, en efecto, una locura divina, como nos enseñara Platón en ese diálogo magistral que es el Fedro. Ese secreto del zorro, del Principito y de Saint-Exupéry, es ese pasaje, tan bien conocido y que a mí me parece el centro de toda la obra: “No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos” (p. 87).
Comprender la vida, comprender el valor de la amistad y de las personas, esto nos parece lo esencial, y esto puede hacerlo una razón poética, compasiva, mediadora, que sabe tratar con lo otro, que es como una gota de aceite que sana y dulcifica. Aquí radica, a mi parecer, la enseñanza de esta obra tan singular, tan sencilla, tan sugerente. Volveremos sobre esto.
Lo esencial no queda dicho, no hace falta; es acaso mostrado, como quería Wittgenstein. Porque cuando nos tropezamos con el misterio, allí sólo cabe la obediencia (cf. p. 16). Esto le pasó a Saint-Exupéry y de esto ha sabido también, muy bellamente, hablarnos a nosotros.
Comentario al libro de Manuel Ballester
“Quien es sensible a la belleza, vivirá en el mundo de la gracia” (47).
¿Cuáles son esos momentos privilegiados de nuestra vida en los que somos capaces de preguntarnos para qué vivimos, momentos de lucidez en los que puede abrirse una nueva toma de conciencia, iniciarse un verdadero camino hacia nosotros mismos? Normalmente uno no se pregunta por el sentido del vivir cuando somos plenamente felices, cuando todo marcha estupendamente, cuando apenas hay dificultades.
En los dos prólogos a su bello libro sobre El Principito, el último de la segunda edición que hoy presentamos, el autor deja bien clara su intención: cómo hay que conducirse en nuestra propia vida, indicándonos pistas, trazando señales, iluminaciones del pensamiento o bien trenzadas y documentadas reflexiones al hilo de un original comentario del conocido relato de Saint-Exupéry. Mérito grande de la obra que presentamos, en la que van apareciendo con medida autores como Kierkegaard, Elliot, Bergson, Max Scheler, Hermann Hesse, Hegel, Husserl, Tomás de Aquino… Y, por supuesto, Aristóteles.
Es un rasgo de la obra el llamar la atención reiteradas veces sobre la importancia del sentido, del cómo: no tanto lo que se hace, sino el cómo se hace; no las relaciones con los demás, sino el modo de relacionarse; no lo que se tiene, sino cómo se tiene.
Ya muy pronto se hace referencia a una constante en las obras del escritor francés que será recordada de modo oportuno: la convicción de que hay algo en nuestra cultura que apaga y ahoga la vida del espíritu, así como la necesidad, la urgencia, de salir de esa situación.
Más adelante se cita a Saint-Exupéry:
“¿No comprenderéis que nos hemos equivocado de ruta en algún punto? El hormiguero humano es más rico que antes, disponemos de más bienes y placeres, y sin embargo nos falta algo esencial que nos resulta difícil definir. Nos sentimos menos hombres; porque hemos perdido misteriosas prerrogativas”; es la condición humana: los hombres “pierden lo esencial e ignoran lo que han perdido”[2] (49).
Con una especial capacidad para el reconocimiento de los símbolos (así, por ejemplo, cuando nos dice que el volar –el protagonista que habla con el Principito es piloto- es símbolo de la actividad creadora) (29), el autor nos lleva como de la mano en un recorrido delicado y minucioso a través de todos los momentos y etapas que configuran la enseñanza del Principito. El símbolo es lo que está en lugar de otra cosa y no de manera meramente convencional, sino plena de significado. El símbolo reúne, unifica, integra. Por eso es capaz de asumir la ambigüedad, superándola, no deteniéndose en ella. Así, por ejemplo, el autor se fija en que la serpiente es el único símbolo que aparece dos veces en el libro de Saint-Exupéry. La serpiente es una imagen de la sabiduría. Es un animal que no tiene párpados, por lo que mantiene siempre los ojos abiertos, lo que alude a la conciencia despierta. Pero es fría, se asocia a la muerte. Queda bien clara, pues, la ambigüedad a la que nos referíamos. Ambigüedad que constituye lo humano, como nos dice Manuel Ballester: “El bien y el mal brotan igualmente de la naturaleza humana” (43-44); “lo mismo que ayuda, si se usa mal puede destruir” (76).
La infancia es tema central en los dos libros, el de Saint-Exupéry y el de Manuel Ballester. Ahora bien, infancia significa, en palabras de éste, “frescura de espíritu, sencillez, ilusión, proyección hacia el futuro” (13). Asombro y creatividad (39). Citando a Le Hir, se nos dice, en cambio que “personas mayores son todos los que han perdido la frescura de corazón, la espontaneidad de las impresiones y de los juicios, los que no conocen más que un orden material de valores y en los que ha muerto el sentido desinteresado de la belleza de la poesía” (Le Hir) (18-19).
Conservar y acrecentar ese niño eterno que late en el corazón, sin permitir jamás que éste se agrie, enferme o desfallezca. Hablando de esa segunda inocencia que supone la verdadera madurez, concluye Manuel Ballester bellamente el capítulo 26:
“La sabiduría de la serpiente mata al Principito sin hacerle daño. La separación de la infancia no es traumática en este caso. Es la sabiduría que hace que sepamos conservar la ilusión como cuando éramos niños, pero no la de los niños. Una persona madura tiene esperanza (el sueño despierto, al decir de Aristóteles), capacidad festiva, de encuentro, y se sabe acogido por quienes son como él. No pierde la ilusión, sabe que cuesta hacer realidad esas metas. Y el hombre que supera así su infancia, conservándola, ve cómo lo que fue el planeta del Principito se transforma en estrella. Y recibe como regalo unas estrellas que lucirán en los momentos oscuros de la vida. Y le sonreirán” (146).
Se trata, pues, de recuperar la infancia, de asumirla transformada. Es, en efecto, nacer a esa nueva y segunda inocencia, literalmente un volver a nacer, porque el ser humano es el ser que padece su propia trascendencia, y en esta vida aprendemos, maduramos padeciendo, para encontrar al fin la calma y el sosiego (Manuel Ballester alude mucho a ello), el merecido reposo, porque “cuando el amante está junto al amado, allí se descansa” (Leonardo da Vinci).
“En el pensamiento de Saint-Exupéry el hombre es «un nudo de relaciones»” (56). La prisa, en cambio, impide, en nuestro mundo, crear verdaderas relaciones humanas, “crear lazos en un nivel profundo de intimidad” (cf. 126). Al contrario, la persona que está en paz consigo misma “da la impresión de no tener prisa”, “de no estar agobiada nunca”, “de disfrutar con lo que hace”. Podríamos traer aquí a colación, pues encajan perfectamente con lo tratado en este libro, las reflexiones del psicólogo humanista americano Abraham Maslow, en su conocida obra: El hombre autorrealizado.
El autor, M. B., coincide plenamente con María Zambrano cuando escribe que “abandonada la esperanza, se entra en el infierno, la vida se convierte en un infierno” (134). Y recuerda muy oportunamente que la filosofía medieval, hoy demasiado olvidada, entendía la esperanza como una extensión del alma hacia las cosas grandes (cf. 134). Por otro lado, aprendemos que “según una tradición, Aristóteles habría definido la esperanza como «el sueño de un despierto»[3].
Con respecto a la temática central, a la que aludimos desde el principio, se nos recuerda que la vanidad y el egocentrismo aparecen como los primeros peligros que hay que evitar para poder moverse en el plano de lo valioso (cf. 32). Otro obstáculo “consiste en dejarse llevar”, en ser continuamente “arrastrado por lo urgente, lo utilitario” o “lo inmediato” (cf. 53). Muy pertinentes y profundas las reflexiones sobre la vanidad (capítulo 11). Pues que la vanidad se apoya en algún tipo de bondad, pero tiene las fatales consecuencias de impedir el propio conocimiento[4] y una adecuada relación con los demás. El vanidoso, como las personas mayores, consigue lo contrario de lo que busca (cf. 74). “Todos necesitamos ser acogidos y valorados”, nos dice M. B. Todos tenemos, en efecto, necesidad de ver y ser vistos.
A propósito del capítulo dedicado al bebedor, se nos hacen oportunas observaciones sobre el placer. Ahora bien, entiendo que la adicción al alcohol es síntoma y expresión de una carencia más básica: a todos nos hace falta sentirnos elevados. Alcohol en latín se dice spiritus, de manera que, como recordaba Jung, se usa el mismo término para la experiencia espiritual elevada y para la droga dañina. Si no encontramos un camino normal de realización, buscaremos sustitutivos (Ersatz lo llaman los alemanes), recambios más o menos mecánicos para intentar asaltar el cielo. Freud ya dijo de manera bien paradigmática que si no conseguía abrir las puertas del cielo, removería los infiernos. Nos dice Manuel Ballester que cuando se tiene el sentido del vivir todo se ilumina y cuando se carece de él, entonces uno busca la alegría en cualquier cosa, encontrando al fin sólo cansancio y vacío (cf. 140-141).
El buen sentido del autor aparece por doquier: así, cuando argumenta que la norma no tiene valor en sí misma y por eso muchas veces ahoga el espíritu (cf. 86 y 89); no podemos perder de vista que los medios sólo son medios. La persona siempre es un fin en sí misma; a ella se subordinan las instituciones (cf. p.e., 87). Y a propósito del respeto se enseña que “para poder respetar se requiere un paso previo: aceptar la diferencia” (cf. 104). En fin, las reflexiones sobre el verdadero ocio, en sentido clásico, y sobre la actividad productiva: “Frente a la mentalidad burguesa recordemos el planteamiento presente en la tesis aristotélica de que trabajamos para tener ocio: lo importante es el ocio creativo, ese es el fin” (cf. Et. Nic., X, 7, 1177 b 4-6) (126).
La idea fundamental subyacente a esta concepción del ocio, como tiempo dedicado a la propia formación, es la siguiente. En palabras de Manuel Ballester: “Todo hombre está dotado de unas posibilidades enormes. Pero ha de atreverse a verlas e intentar desarrollarlas. Para eso se requiere sosiego, paz interior, enfrentarse con la propia vida y desarrollarla: eso es ocio, eso es una gran actividad interior” (128). Y en otro lugar se nos dice: Querer comprender, esa es la actitud adecuada (28).
Con especial agrado he leído también el capítulo 15 dedicado a la sabiduría y las indicaciones sobre el tema en distintos lugares del libro. Manuel Ballester distingue muy bien entre la sabiduría del científico, del erudito o del especialista, y la sabiduría de la vida. “Si el sabio no es feliz, entonces ¿qué sabe? Si no sabe sobre lo que realmente importa, entonces nada importa lo que sabe. Su saber se refiere a objetos. Nada sabe de la felicidad” (93). Y no puedo estar más de acuerdo con esta frase: “En otras tradiciones culturales y en la muestra hasta hace unos siglos, es impensable decir que alguien es sabio si no sabe ante todo lo más importante: de la vida. Saber es saber vivir, ser capaz de dirigir la propia vida de manera que sea una «vida buena», eudaimonía la llamaron los griegos” (94-95).
Y oportunamente nos dice que el problema consiste “en la concepción de la razón que se ha denominado razón ilustrada que es una razón fría, calculadora, argumentativa” (93). Una razón limitada, pues, instrumental, que no puede ver la totalidad de la vida, de lo real. Pero hay otros modos de razón, protesta el autor. Así, por ejemplo, la razón cordial, poética, mediadora, de María Zambrano, que era bien sensible a esta concepción de la sabiduría a la que estamos aludiendo.
“Hemos perdido «misteriosas prerrogativas», falta algo, algo esencial que ni siquiera somos capaces de definir” (cf. 92), nos dice el autor. Porque, sugiero yo, la sabiduría es como un sabor, no se puede definir; se entiende cuando se vive, cuando se experimenta, cuando el corazón se expande y se alegran e iluminan las entrañas. Por eso no sabemos bien qué, pero sentimos que hemos perdido algo extraordinariamente importante, incomparable, irrenunciable, insustituible. Algo como el meollo, el núcleo, la chispa capaz de encender el sentido, de generarlo, de mantenerlo vivo.
“La historia del Principito –se afirma casi al final- es la historia de la conquista del sí mismo, del aprendizaje del sentido de la vida” (148). Por eso el verdadero encuentro con los demás se produce cuando estamos “ante quienes también hayan hecho un recorrido como el nuestro” (148). Y por eso hay que cuidar lo que hay de verdaderamente valioso en nosotros: el ámbito espiritual que es el creador de valores, como nos recuerda el autor.
El camino hacia uno mismo es difícil. Esta idea es central en el libro de M. B.[5], pero Platón recordaba que las cosas bellas son difíciles y Heráclito, a su vez, avisaba de que los que buscan oro cavan mucho y encuentran poco. Pero la dificultad, creemos, no está reñida con un tipo especial de sencillez, de transparencia, de gracia. Antes, hay que pasar la prueba, sufrir y madurar. La esperanza es el guía. Y los niños saben esperar, lo esperan todo porque confían. En verdad, su vida se fundamenta del todo en la fe, en la confianza. Esto es lo que permanentemente nos enseñan.
El camino hacia uno mismo… Conocerán ustedes ese relato que tiene muchas versiones, una de ellas jasídica. Yo recuerdo la de Rumî, en el Masnavi, quien nos habla de un habitante de Bagdad que se encontraba en la pobreza tras haber malgastado una rica herencia. Después de haber rogado fervorosamente Dios, tuvo un sueño en el que una voz le decía que en la ciudad de El Cairo, en un determinado lugar, había un tesoro escondido. Emprendió el largo viaje y al llegar a esta ciudad, como no tenía dinero, decidió ponerse a mendigar, mas como sentía vergüenza esperó la llegada de la noche. Se encontraba así vagabundeando cuando lo encontró una patrulla que, tomándolo por un ladrón, lo molió a palos antes siquiera de preguntarle. Cuando nuestro peregrino pudo explicarse lo hizo con tal acento de sinceridad que el jefe de la policía le dijo: “ya veo que no eres un ladrón sino un buen hombre. Pero eres demasiado ingenuo por dar crédito a un simple sueño. Yo también soñé que en la ciudad de Bagdad había un tesoro oculto en tal calle, en la casa de fulano, y no se me ha ocurrido emprender tan largo viaje”.
Nuestro protagonista comprendió que se trataba de su propia casa y al regresar a ella encontró el tesoro en el lugar indicado. Dio gracias a Dios porque había sido su propia torpeza la causa de su actual fortuna.
Como dice el sufí Abû Sa’îd Abi-l-Khaír: «La vía es un solo paso. Da un paso fuera de ti mismo para llegar a Dios».
Hay que recordar al Principito, a ese niño un tanto melancólico, como su creador, delicado y sutil, de cabellos dorados. Necesitamos que nos cuenten una vez más su historia. Manuel Ballester se refiere a esa etimología tan hermosa, tan rica de significado: el recordar (la anámnesis platónica, si se quiere) como el “volver a pasar por el corazón” (que es cor, cordis, en latín). “De modo que -son palabras del autor- se cuenta algo para recordarlo, para volver a saborearlo, a pasarlo por el corazón[6], alegrarse con las mismas alegrías” (149), a reconsiderar las mismas e inagotables verdades. Saborear desde dentro, con el ojo del corazón, que mira de otra manera, con esa inteligencia que sabe leer en el interior, en lo profundo de las cosas; saborear que es auténtico conocimiento, mirada justa, arte de vivir. Esto, como se nos dice en el libro, “nos mantiene espiritualmente jóvenes”. Ya decía el Maestro Eckhart en el siglo XIV que sentiría vergüenza si su alma no fuera cada día más joven.
Dice nuestro autor: “No hay vida del espíritu sin libertad, ni libertad sin esfuerzo por cultivar la intimidad” (33). M. B. sabe bien que hay diferentes planos, niveles de libertad[7]. Y el ámbito de la intimidad es el lugar propio de la libertad más plena, más genuina: de la libertad trascendental.
El lugar donde aparece el Principito es el alma (50). Pues es figura del niño eterno, del niño interior.
“Es necesario tomarse en serio su advertencia: hay que aprender a amar” (57). Y ve muy bien M. B. que en el amor, que es un verdadero camino hacia sí mismo, es preciso “salir de nosotros mismos” (cf. 60), porque quien ama “se pone al servicio del amado” (67). Por eso, el tiempo dedicado a los demás nunca es un tiempo perdido (cf. 122).
Como tampoco lo es el tiempo que se dedica a escuchar bellas historias y a meditar en ellas, a guardarlas en el corazón. Como ésta del niño frágil y prodigioso que un día nos aparece caído de lo alto. Haceos amigos de él, dibujadle alguna cosa; no os sintáis ofendidos si, aparentemente, no contesta a vuestras preguntas. Escuchad su risa, deleitaos en ella y dejad que crezca, como una semilla misteriosa y dulce, su sonrisa en el centro de vuestro corazón. Aprended a dialogar con él, también en el silencio. Me parece que, casi sin darnos cuenta, esa belleza germinará su gracia entre nosotros. Nos abandonarán la prisa, la rutina, el cansancio, y aprenderemos a ver y a sentir de otra manera, aquella incoada en la infancia, aquella que probablemente nunca nos dejó y que entonces se cumple.
[1] Saint-Exupéry, A.: Lettres à l’inconnue, Gallimard, 2008, p. 23.
[2] Las citas corresponden a las obras: Es necesario dar un sentido a la vida del hombre y La ciudadela.
[3] Cf. Bodei, R.: Geometría delle pasión, 74-75, n. 37. Así citado por M. B.
[4] Ya decía Aristóteles que “los vanidosos son necios y no se conocen a sí mismos” (Et. Nic., IV, 3, 1125 a 28, citado por M. B.) (74).
[5] En las páginas finales, en el epílogo a la segunda edición, nos dice: “La sencillez no es fácil, se requiere un gran esfuerzo para que nuestro corazón sea transparente, para que nuestra vida sea un discurrir armónico entre nuestro interior y nuestros actos” (155).
[6] Acabando el libro, también se nos dice, antes de citar al poeta Pedro Salinas, que el hombre de espíritu “vive en ese mundo [“de ilusión, de alegría, de esfuerzo”] porque es el mundo que pasa por su corazón” (151).
[7] Así, por ejemplo, una libertad de movimiento, de hacer cosas, o meramente pragmática, cuyo ámbito sería el espacio; otra libertad de obrar y actuar, que se movería entre los límites del arte y la praxis moral, y cuyo ámbito propio sería el tiempo; finalmente, la libertad interior o trascendental, cuyo ámbito sería la conciencia (el corazón) o la intimidad.
0 comentarios